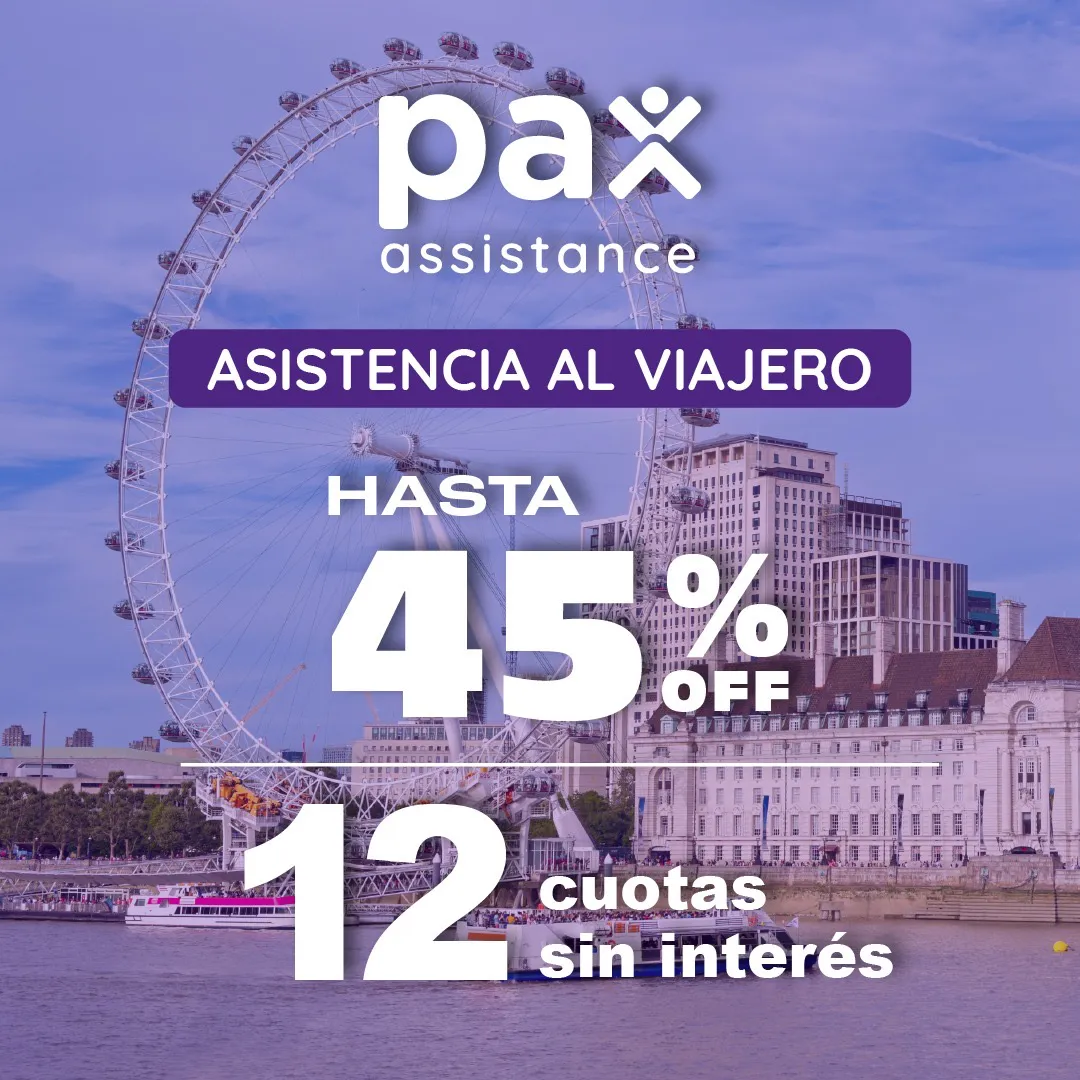Cambiar para que nada cambie: el desafío de superar el gatopardismo
OPINIÓN Agencia de Noticias del Interior
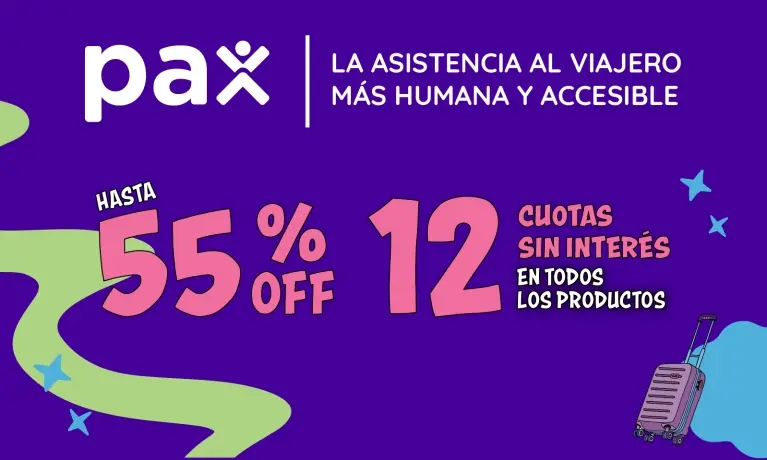
- Muchos países, incluida la Argentina, viven atrapados en un ciclo donde, pese a los cambios de gobierno, los problemas estructurales persisten.
- Este fenómeno se explica con el concepto de gatopardismo: aparentes transformaciones que en realidad mantienen intacto el statu quo.
- La Teoría General de los Sistemas y la psicología sistémica permiten entender que los síntomas sociales son parte de una lógica de equilibrio disfuncional.
- Se distinguen los cambios de tipo 1 (superficiales, cosméticos) de los cambios de tipo 2 (estructurales, que alteran las reglas de juego).
- En Argentina, el péndulo político entre derecha e izquierda suele representar solo cambios de tipo 1, que benefician a poderes fácticos.
- El verdadero desafío es impulsar un cambio de tipo 2: reformas fiscales, institucionales, productivas y educativas que transformen el sistema en profundidad.
Si algo caracteriza a muchas naciones —y la nuestra no es excepción— es la sensación de estar atrapados en un ciclo interminable. Gobiernos que prometen soluciones definitivas, alternancias ideológicas que despiertan esperanzas, ajustes y redistribuciones que se presentan como recetas definitivas… y, sin embargo, las viejas sombras permanecen: inflación crónica, desigualdad persistente, endeudamiento recurrente, déficits estructurales, instituciones frágiles. Como si un guion invisible nos obligara a repetir la misma obra, década tras década, con diferentes actores pero idéntico desenlace.
Esta dinámica tiene un nombre y una metáfora literaria precisa: el gatopardismo, inmortalizado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo. “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, reza la célebre frase. Y cuán vigente resulta en nuestro escenario político. Cambios que parecen profundos, que se visten de épica y de promesa de refundación, pero que en el fondo preservan intactas las estructuras de poder y los beneficios de unos pocos.
La Teoría General de los Sistemas, desarrollada por Ludwig von Bertalanffy, nos da una clave para entender por qué los problemas persisten. Una sociedad no es la suma de individuos, sino un sistema dinámico que se autorregula, que busca su equilibrio incluso a costa de mantener síntomas disfuncionales. Así lo explica también la psicología sistémica: un adolescente con conductas disruptivas puede no ser el “problema” en sí mismo, sino el síntoma de una familia que necesita esa disfunción para sostener su frágil equilibrio.
Traslademos esa lógica a la política. Los déficits fiscales, la inflación, las crisis cíclicas y la corrupción no serían solo fallas puntuales, sino mecanismos con los que el sistema preserva un statu quo que beneficia a un poder fáctico. De allí la distinción fundamental entre cambios de tipo 1 y cambios de tipo 2, elaborada por Paul Watzlawick y su equipo en los años 70. Los primeros son cosméticos: nuevas caras, nuevas banderas, nuevos discursos, pero dentro de las mismas reglas. Los segundos implican transformaciones reales: cambiar la lógica subyacente, alterar las reglas del juego.
En nuestra historia reciente, el péndulo se ha movido con insistencia: gobiernos de derecha que proponen ajustes y apertura económica, seguidos por administraciones de izquierda o centroizquierda que prometen redistribución y mayor rol del Estado. Y, sin embargo, los problemas estructurales no se corrigen. Tal vez porque ambos caminos, lejos de ser rupturas, forman parte de un mismo sistema de “cambio de tipo 1”, que mantiene a flote un entramado de intereses económicos capaces de sacar provecho de cada oscilación.
El interrogante es inquietante: ¿quién se beneficia de esta “inestabilidad controlada”? La respuesta parece evidente: quienes tienen capital, información y capacidad de adaptarse a los vaivenes. Cada devaluación, cada privatización o reestatización, cada giro abrupto de timón genera ganancias extraordinarias para algunos, mientras la mayoría paga los costos. De ese modo, la estabilidad, paradójicamente, sería vista como una amenaza por quienes se alimentan del desorden.
¿Qué sería entonces un cambio de tipo 2 para nuestra sociedad? No bastaría con alternancias de partido ni con reformas parciales. Se trataría de redefinir las reglas profundas: un pacto fiscal que dé previsibilidad y equidad, una reforma institucional que garantice independencia real de los poderes, un modelo productivo que no dependa de commodities, una apuesta sostenida a la educación como motor de movilidad social. Son cambios que requieren voluntad colectiva y coraje político, no solo promesas electorales.
El riesgo de seguir atrapados en el gatopardismo es claro: condenarnos a la repetición, a la frustración cíclica, al descreimiento ciudadano en la política misma. La verdadera salida no radica en esperar al próximo salvador, sino en reconocer que somos parte de un sistema que necesita cambiar sus reglas, no solo sus protagonistas.
El desafío está planteado: dejar atrás los cambios superficiales que perpetúan el statu quo y atrevernos a impulsar transformaciones que rompan, por fin, con la compulsión de repetir los mismos errores. Porque si seguimos cambiando solo para que nada cambie, lo único seguro es que seguiremos condenados a fracasar.





El Senado aprobó la ley que blinda el financiamiento universitario y el Gobierno prepara un nuevo veto

José Mayans llamó “tonta” y “estúpida” a Virginia Gallardo y la candidata de LLA le respondió en redes


Banco Provincia lanza PulsoPBA, herramienta con IA para anticipar la actividad económica






Milei frente a una oposición deshilachada: el triunfo del rechazo sobre las ideas


Consumidores entre la oportunidad y el riesgo: ¿cómo se reconfigura el mercado con la avalancha importada?


Inteligencia artificial en el Estado: la línea fina entre brújula y trampa









Francos defendió la gestión económica y criticó con dureza a la oposición en el Council of the Americas

Caputo ratificó el rumbo fiscal y llamó al sector privado a ser protagonista de la transformación