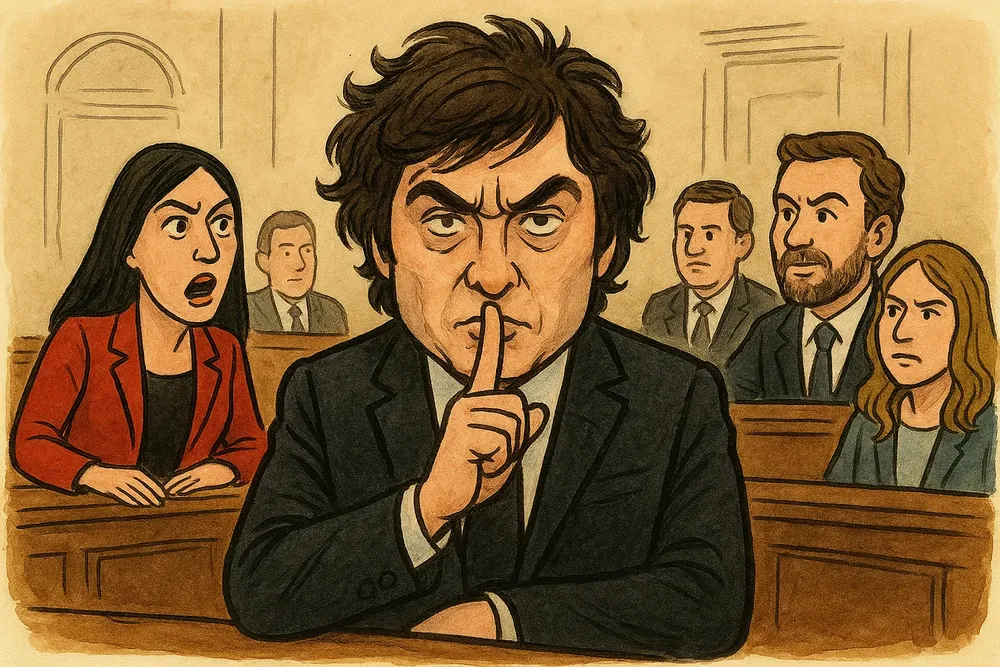:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MWFIPHPDBVF5JO7WXTY5673ICU.jpg)

Aunque nadie sabe quién ocupará la presidencia a finales del año que viene, la mayoría da por descontado que - siempre y cuando no ocurra nada realmente grave -, para entonces una persona legítimamente seleccionada por la ciudadanía se habrá puesto la banda correspondiente y tendrá en sus manos el bastón de mando. Por ser cuestión de lo único que parece previsible, los diversos miembros de la gran familia política están procurando construir alianzas que a su juicio servirán para que alguien de su propio “espacio” consiga los votos que le permitan triunfar en el torneo que ya se ha iniciado. Para muchos, la política electoral es un fin en sí misma, un juego fascinante que, por fortuna, no entraña demasiadas responsabilidades.
Los hay que discrepan, pero si bien algunos dirigentes opositores entienden que ganar elecciones es una cosa y gobernar con solvencia, sobre todo en un país tan complicado como la Argentina, es otra que suele requerir talentos muy diferentes, por ahora están concentrándose en su propia interna en que los radicales quieren liberarse de la tutela de los dirigentes de Pro que, conforme a los sondeos que están circulando, siguen encabezando la lista de presidenciables. De éstos, el mejor ubicado, gracias a su reputación de ser un administrador eficaz, suele ser el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta aunque, para extrañeza de muchos, las acciones de Mauricio Macri han comenzado a subir nuevamente y, claro está, Patricia Bullrich se mantiene en carrera. .
¿Estarían en condiciones uno de los tres, u otro surgido de Juntos por el Cambio, de formar y liderar un gobierno fuerte y coherente del tipo que la Argentina tan claramente necesita? De la respuesta a este interrogante podría depender el futuro del país. A menos que pronto cuente con uno que, además de ser fuerte, posea la autoridad moral suficiente como para llevar a cabo una serie de reformas nada sencillas que sus adversarios tratarán de frustrar por los medios que fueran, el país continuará rodando cuesta abajo, ya que aún dista de haber tocado fondo.
No se trata de un desafío nuevo. Desde la primera mitad del siglo pasado, la conciencia de que el país no podría recuperar el brío de otros tiempos sin un gobierno capaz de hacer algo más que “administrar la crisis” con la esperanza de demorar el desenlace que vaticinaban los agoreros que ya abundaban, dio cierta legitimidad espuria a una seguidilla de golpes militares y, a ojos de muchos, hizo más tolerable la corrupción de gobiernos populistas que se ufanaban de su voluntad de “cambiar la historia” pero que, con la excepción del de Carlos Menem en una fase de su larga gestión, no se animaron a intentar desmantelar el disfuncional modelo existente. Como no pudo ser de otra manera, la relación simbiótica del militarismo por un lado con la corrupción e ineptitud consideradas inherentes a “la democracia civil” por el otro, incidió de manera muy negativa en la evolución de la cultura política nacional.
Si bien la experiencia nos ha enseñado que un “gobierno fuerte” puede ser todavía peor que uno débil, en los años últimos se ha hecho tan mala la situación del país que las alternativas que enfrenta ya se han reducido al mínimo; puede adaptarse a las condiciones imperantes en un mundo cada vez menos igualitario, lo que exigiría un esfuerzo mancomunado tremendo que sólo podría coordinar un gobierno fuerte, o resignarse a desempeñar un papel internacional humilde y degradante que, a lo sumo, le merecería la aprobación de contestatarios profesionales que festejan los fracasos ajenos pero sería inenarrablemente catastrófico para el grueso de la población.
Por desgracia, hasta ahora los reacios a conformarse con el infeliz destino colectivo así insinuado no han logrado formular un “relato” tan eficaz como aquel de los populistas de mentalidad muy conservadora que durante décadas han dominado el escenario político. Parecería que no se equivocan los que advierten que “el diablo tiene todas las mejores canciones”, pero a menos que quienes se resisten a dejar que la Argentina continúe cayendo logren crear un “relato” que sirva para convencer a más gente de que, con tal que se lo proponga, el país podría emular a Italia y España e incluso a Corea del Sur que, hasta apenas un par de generaciones atrás, eran mucho más pobres, no habrá forma de impedir que millones más se precipiten en la pobreza extrema.
Casi todos coinciden en que la debacle argentina es de origen político, pero acaso sería más realista calificarla de cultural puesto que, en las democracias soberanas por lo menos, conserva su vigencia el apotegma cruel del conde saboyano Joseph de Maistre según el cual “cada pueblo tiene el gobierno que merece”. Valdría la pena, pues, recordar que el progreso socioeconómico rápido que, para la sorpresa ajena, han disfrutado sociedades determinadas en distintas épocas siempre se haya visto impulsado más por la voluntad generalizada de superarse de sus habitantes que por las presiones gubernamentales.
Es lo que sucedió en la Inglaterra de la Revolución Industrial, la Alemania del siglo XIX, el Japón de la Restauración Meiji que “se occidentalizó” a un ritmo frenético sin abandonar muchas tradiciones propias y, desde luego, en la China de nuestros días cuyo crecimiento económico vertiginoso empezó cuando, en 1979, Deng Xiaoping, apostó por el mercado libre. Autoridad no tiene que acarrear autoritarismo que, a la larga, suele ser contraproducente.
En tales sociedades, que a su modo tienen valores “meritocráticos”, el fervor por la educación era y en algunos casos, aún es, contagioso. Afecta a todos. Mientras que aquí es rutinario insistir en que la educación es “un derecho” y que por lo tanto el gobierno de turno es responsable de las deficiencias de los jóvenes, razón por la que algunos insisten en reformar el sistema como si un nuevo esquema modificara la conducta de los alumnos, en algunas partes del mundo se la toma por un deber personal irrenunciable y hasta los analfabetos entienden que negarse a aprovechar las oportunidades disponibles equivale a atentar contra el bien común. En Asia oriental, se trata de una obligación asumida por todos sin que ningún gobierno se sienta constreñido a intervenir.
Demás está decir que, lo mismo que “la cultura del trabajo” de la que tantos políticos hablan para sugerir que convendría que quienes viven de subsidios la adquirieran, la voluntad de aprender tiene que ser una cuestión de sentido común que nadie, por pobre o ignorante que fuera, pensaría en cuestionar. ¿Es éste el caso en la Argentina? Parecería que no; la costumbre ideológicamente motivada de tratar la educación como un derecho del que el gobierno de turno está privando a los jóvenes, sin subrayar que también es un deber, ha contribuido mucho a la prolongada declinación nacional.
En una situación como la que estamos viviendo, es sin duda natural que quienes se encuentran en el poder quisieran huir de la crisis y limitarse a intentar sacarle provecho declarándose inocentes y atribuyendo todo lo malo a la perversidad de sus adversarios políticos. Es lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández que, según parece, no se cree obligado a encontrar soluciones para los problemas socioeconómicos del país porque, nos aseguran sus voceros, todos son obra de Macri, cuando no del “neoliberalismo”, de ahí su temor desconcertante a arriesgarse elaborando algo parecido a “un plan”.
Tal actitud no se debe a la convicción, que podrían compartir ciertos libertarios, de que los mercados siempre tendrán la última palabra de suerte que sería una pérdida de tiempo hacer proyecciones económicas, sino a que todos los funcionarios que conforman el estado mayor de Alberto están rodeados de comisarios políticos vinculados con Cristina y su primogénito que, en muchos casos, quisieran aplicar medidas que tendrían consecuencias aún peores que las ya ensayadas.
Para los líderes de Juntos por el Cambio que, desde las elecciones parlamentarias del año pasado, se creen destinados - uno podría decir, condenados - a formar el próximo gobierno, el desempeño no exactamente estelar del oficialismo panperonista conformado por kirchneristas, seguidores, sí aún los hay, de Sergio Massa y, es de suponer, un puñado de personajes que quedaron impresionados por el Alberto que criticaba a Cristina con ferocidad, es una advertencia que tendrán que tomar muy en serio. Aunque una aglomeración de facciones de ideas distintas puede triunfar en elecciones, el éxito así supuesto no garantiza que sea capaz de formar un buen gobierno. A menos que los de Pro, las diversas líneas internas de la UCR, los partidarios de Elisa Carrió y los peronistas “republicanos” se unan en torno a un programa común viable, su prevista gestión no tardará en generar una sensación de parálisis que serviría para desmoralizar aún más a quienes ya tienen motivos de sobra para creerse abandonados a su suerte por una clase política que a menudo parece más preocupada por el destino de sus integrantes que por aquel del grueso de sus compatriotas. Así las cosas, si no pueden cerrar filas detrás de un proyecto que sea lo bastante ambicioso, y duro, como para ofrecerle al país una salida del bosque oscuro dantesco en que anda perdido, el eventual regreso al poder de la coalición que fue creada por Macri lo llevará al infierno.
* Para Noticias





Chile le dice un rotundo no a la izquierda populista: Aplastante victoria de José Antonio Kast


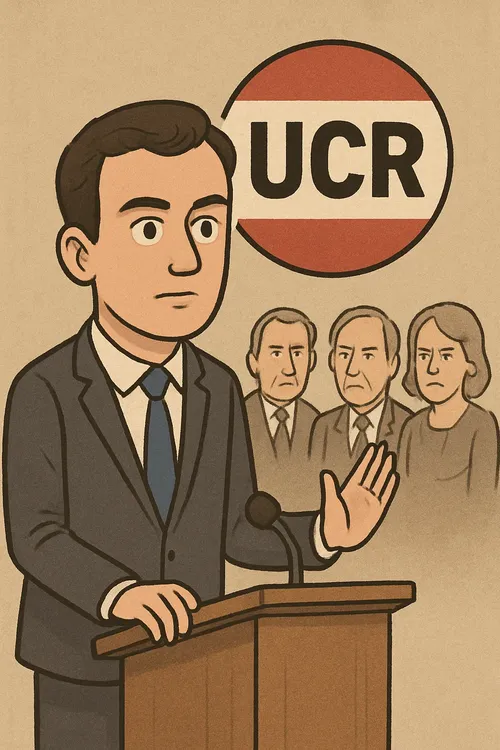

Un PJ bonaerense en disputa: Máximo Kirchner convoca al Consejo en medio de la pulseada por la conducción
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/11/607400.jpg)
Caputo avanza con la deuda en dólares y marca el camino hacia la normalización financiera

Parrilli cargó contra Patricia Bullrich con duras acusaciones y reavivó la interna política
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/11/606923.jpg)
El Gobierno suma el upstream petrolero al RIGI y apuesta a acelerar las inversiones en Vaca Muerta

Argüello y la nueva rivalidad global: por qué la disputa entre Estados Unidos y China no es una nueva Guerra Fría

Viejas con tetas grandes y viejos con penes duros. ¿Para qué?

Reforma laboral y giro tributario: los ejes fiscales del proyecto de modernización que impulsa el Gobierno


El espacio de Grabois fijó un decálogo ético para su nueva bancada en el Congreso