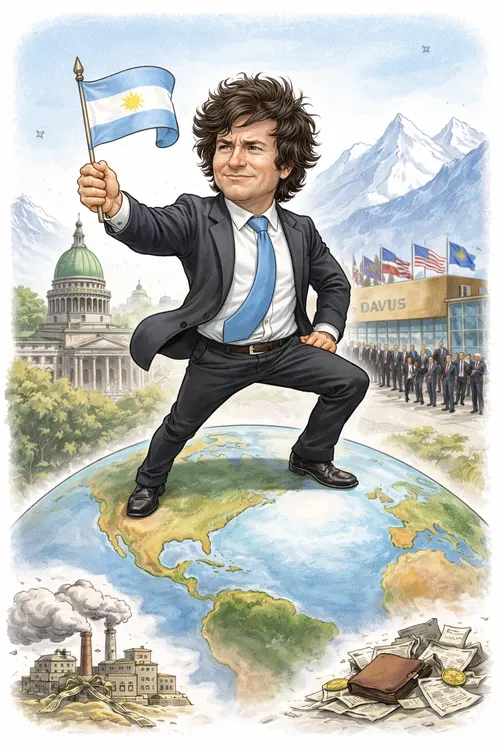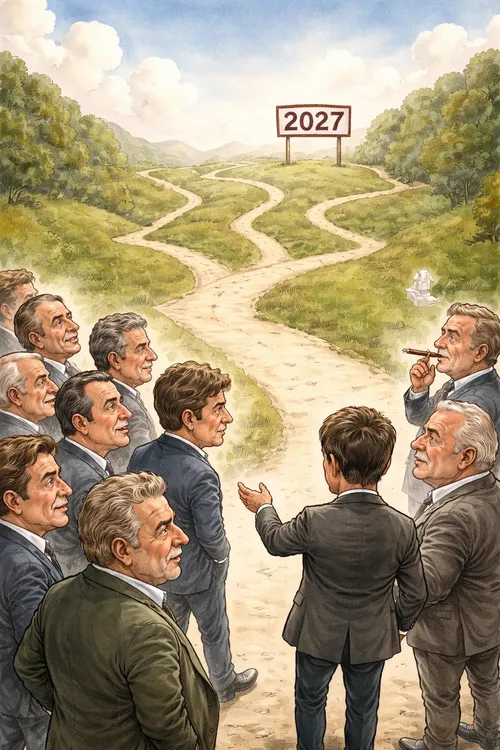Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
Cada vez que se menciona la importación de autos chinos, la Argentina parece retroceder varias décadas en su discusión económica. Vuelven, casi como un reflejo automático, los conceptos de proteccionismo, defensa de la industria nacional, dumping y pérdida de empleo. El libreto es conocido y, en buena medida, reciclado. Cambian los protagonistas —antes Corea del Sur, hoy China—, pero los argumentos son sorprendentemente similares.
La acusación central sostiene que los autos chinos llegan al país gracias a subsidios estatales, lo que les permitiría vender a precios artificialmente bajos y destruir puestos de trabajo locales. El razonamiento no dista demasiado del que hoy sostiene Donald Trump en Estados Unidos, con una mirada explícitamente proteccionista. Sin embargo, esta discusión no es nueva ni original: es una reedición del debate que ya atravesó la Argentina a comienzos de los años 90, cuando se estableció un régimen automotriz con cupos estrictos a la importación.
En aquel entonces, bajo la presidencia de Carlos Menem, se fijó un límite del 10% de lo que se estimaba como producción local para la importación de vehículos. La mayor parte de esos autos provenían de Corea del Sur, un país que, en ese momento, tenía un nivel de desarrollo comparable —e incluso apenas superior— al argentino. Aun así, se hablaba de dumping social y de competencia “desleal”, incluso cuando los autos que ingresaban también venían de economías desarrolladas como Alemania, Japón, Estados Unidos o Suecia, donde los salarios y estándares laborales superaban ampliamente a los locales.
La paradoja es evidente. En 1992, el PBI per cápita argentino no difería sustancialmente del coreano. Si alguien podía ser acusado de competir con costos laborales más bajos, no era precisamente Corea del Sur. Lo que en realidad se protegía no era una industria automotriz plenamente integrada, sino un esquema de armadurías: plantas que ensamblan partes importadas bajo un paraguas de protección arancelaria. Tres décadas después, el diagnóstico sigue siendo incómodo, pero vigente.
Otro de los argumentos recurrentes contra la apertura es que se “importa más de lo que se exporta”, como si importar fuese un pecado económico y exportar, una virtud moral. Esta lógica responde a una visión mercantilista que mide la riqueza de un país por su saldo comercial, una idea propia de los siglos XVI y XVIII. El problema de ese enfoque es que confunde dinero con riqueza y desconoce el carácter mutuamente beneficioso del comercio.
Si se deja de lado el velo monetario y se piensa el intercambio como un trueque, la falacia se vuelve evidente. Para importar más bienes, necesariamente hay que entregar más bienes propios. Nadie puede sostener indefinidamente un déficit comercial sin, de una u otra forma, exportar valor. Incluso cuando el intercambio no es inmediato, existe un crédito implícito: alguien entrega hoy esperando recibir mañana. El comercio internacional no es un juego de suma cero, aunque los discursos proteccionistas insistan en presentarlo así.
Que un auto chino llegue a un consumidor argentino a una fracción del precio local no es una anomalía del capitalismo global. Es, más bien, un espejo incómodo que refleja los problemas estructurales de la economía argentina: impuestos que encarecen cada etapa del proceso productivo, regulaciones que suman costos sin mejorar productividad, cargas laborales no salariales elevadas, logística deficiente y distorsiones cambiarias persistentes. Señalar a China es, en muchos casos, una forma elegante de esquivar el debate de fondo sobre por qué producir en la Argentina resulta tan caro.
Durante décadas se sostuvo que el cierre de la economía era necesario para “darle tiempo” a la industria nacional. El tiempo pasó. Mucho tiempo. Y el resultado no fue una industria más competitiva, innovadora y eficiente, sino mercados cautivos, baja productividad y precios elevados que castigan al consumidor. El proteccionismo no creó campeones industriales; creó rentas protegidas. Y alguien siempre paga esa cuenta: el consumidor, con menos opciones y peor relación precio-calidad.
La economía, conviene recordarlo, existe para servir a las personas, no para preservar estructuras ineficientes. El intercambio se basa en el interés mutuo: nadie compra ni vende por altruismo, sino porque espera estar mejor después de la transacción. Si hay comercio, es porque ambas partes valoran más lo que reciben que lo que entregan. Esa lógica elemental suele perderse en los discursos que plantean el comercio exterior como una guerra.
Ahora bien, reconocer los beneficios de la apertura no implica ignorar los problemas internos. Si un productor local no puede competir, la pregunta relevante no es cómo cerrar la frontera, sino qué obstáculos internos lo están asfixiando. Legislación laboral rígida, presión impositiva excesiva, atraso cambiario, infraestructura deficiente y regulaciones distorsivas son parte central del problema.
La apertura económica, bien entendida, mejora el ingreso real de la población y asigna mejor los recursos. Pero no es indiferente cómo se la implementa. Abrir una economía con un tipo de cambio atrasado, sin reformas estructurales y con distorsiones profundas puede arruinar una buena idea. La historia argentina ya dio ejemplos en los años 70 y 90.
El desafío no es elegir entre apertura o proteccionismo como consignas ideológicas, sino ordenar la casa: liberar el mercado de cambios, reducir impuestos distorsivos, modernizar las reglas laborales y mejorar la infraestructura. Solo así la competencia externa deja de ser una amenaza y pasa a ser un estímulo. Seguir discutiendo autos chinos con los argumentos de hace 30 años no protege a la industria: solo posterga, una vez más, el debate que la Argentina necesita darse en serio.






:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/06/597792.jpg)
Suben las tasas y vuelve el atractivo de los plazos fijos en pesos y en dólares


La causa por presunto lavado vinculado a la AFA cambia de juez y se concentra en Campana